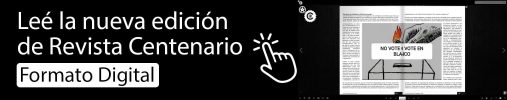Vivimos una época de fuerte reestructuración capitalista. El capitalismo está consolidándose, no sin problemas, pero con potencia, en su tercera fase: la financiera. El primer capitalismo, que ni siquiera concitó la atención seria de Marx, fue el mercantil, cuyo lento desarrollo (aun sin diluir las formas feudales en las que se desenvolvía) conformó los elementos que, a partir del siglo xvi, se reestructuraron de forma inédita en las islas británicas, dando lugar a la segunda fase capitalista: la industrial, que barrió con todos los supuestos que le dieron lugar, entre ellos, las relaciones feudales. El capitalismo industrial cobró preeminencia sobre otras formaciones sociales (no siempre eliminándolas, pero al menos subsumiéndolas) y se expandió con velocidad inusitada sobre la superficie del globo. La potencia social de esta transformación fue tal que el epicentro de la misma, Inglaterra, hasta entonces una nación pobre de pastores, se transformó en potencia mundial, dominando en poco tiempo, incluso, las potencias que hasta entonces conformaban el centro neurálgico del espacio-mundo afro-euro-asiático: China e India. Los europeos, además, establecieron por entonces una conexión estable con América primero, y con Oceanía después, estableciendo un nuevo entramado que los ubicaba en el centro del mismo.
La ley del valor comenzó a regir en la estructuración de las relaciones sociales, no sólo laborales o económicas, sino que fue inficionando el conjunto de las mismas, monetizando vínculos que hasta entonces se trazaban en función de otros anclajes, como la solidaridad, el honor, la costumbre, etc. A diferencia de la primera fase, ahora el capitalismo era la forma dominante, y organizó una forma político-territorial inédita hasta entonces: el Estado-nación. El concepto de nación es un mito que comenzó a construirse en el siglo xviii, pese a que ahora nos parezca una marca identitaria ineludible. Estos artefactos políticos no sólo organizaron la dominación de la clase dominante desde entonces, la burguesía, sino que resultaron esenciales para la estructuración de los mercados (“nacionales” o internos), que son la plataforma necesaria para la organización del mercado mundial.
Aunque la superficie del globo recién terminó de cubrirse de Estados nacionales en la segunda mitad del siglo xx, con los procesos de descolonización, ya a comienzos de dicho siglo algunos vislumbraron que una forma diferente comenzaba a emerger: Hilferding y Lenin resultan referencias ineludibles en dicho sentido, aunque su temprana descripción del fenómeno hoy resulta claramente insuficiente debido al desarrollo que ha cobrado el mismo. Claro que, si uno quiere entender la situación actual, necesariamente debe pasar por dichas lecturas, que muestran el comienzo y la naturaleza del mismo.
La situación actual es que los Estados-nación ya no son la forma de organización hegemónica para la dominación burguesa; vamos viendo cómo crecientemente las fracciones más concentradas de la burguesía van prescindiendo del Estado para cada vez mayor cantidad de funciones. Algunas de ellas, constitutivas de las formas estatales actuales, como el monopolio legítimo de la violencia, tanto interna como externa, se va diluyendo lentamente. Hoy no sólo nos inundan los cuerpos privados de seguridad (en detrimento de la función estatal de policía), sino que hay verdaderas fuerzas armadas privadas (las compañías militares privadas) que operan en todos los escenarios bélicos del mundo en lo que va del siglo xxi, que suelen ser pudorosamente identificadas, en los relatos de prensa, como “contratistas”. Pero esto no es todo. Los Estados viven de los impuestos, sin esa recaudación el Estado no tiene existencia real. Los capitales más concentrados se especializan en la evasión, creando nuevas (y novedosas) territorialidades, los llamados “paraísos fiscales”, que llamativamente aparecen como extraterritoriales (a los territorios estatales). Hoy, fracciones concentradas del capital, tienen más poder económico y político que muchos Estados. Para poner un ejemplo, BlackRock, el fondo de inversión dueño, entre otras cosas, del laboratorio Pfizer, tiene activos equivalentes a ocho PBI argentinos (es decir, la sumatoria de los precios finales del total de los bienes y servicios de demanda final del país en un año).
Se trata, evidentemente, de una burguesía diferente a la burguesía industrial (que no ha desaparecido, pero que ha perdido la capacidad de ser la fracción dinamizadora del capital). Las fracciones burguesas industriales se identificaban nacionalmente, creando la ilusión de los capitales “nacionales”. Justamente Hilferding y Lenin advierten algo que Marx había previsto pero que no estaba desarrollado en su época: el capital no tiene nación. Por ello era importante que el proletariado se organizara como clase, más allá de su lugar de nacimiento o residencia. La burguesía, que había creado el artefacto de la nación pujó con fuerza contra esta iniciativa del minúsculo grupo que seguía a Marx. A lo largo del siglo xix fue “ciudadanizando” al proletariado europeo, lo que se evidenció cuando estalló la Gran Guerra (1914-1918), que terminó eliminando, en la práctica, a la II Internacional, porque los partidos obreros terminaron identificándose, en su mayoría, con sus naciones y no con su clase.
Los Estados, de diferentes maneras, se fueron gestionando la dominación burguesa, que es a la vez condición y efecto de la explotación capitalista. Los sindicatos, prohibidos en general, comenzaron a ser aceptados entre la segunda mitad del siglo xix y la primera mitad del xx. En situaciones particulares, inclusive, tomaron un fuerte protagonismo alentado por el Estado, como sucedió en nuestro país.
Lo que queda en evidencia es que, de manera elocuente, el proletariado del siglo xx poco tiene que ver con el del xix, y, en consecuencia, el del xxi presenta sus peculiaridades respecto del proletariado del siglo anterior. La identificación por siglos es claramente arbitraria, pero sirve para observar algo que, advertía Marx: “(…) es evidente. La naturaleza no produce por una parte poseedores de dinero o de mercancías y por otra, personas que simplemente poseen sus propias fuerzas de trabajo.” (El capital, tomo I, cap. IV). Ni la burguesía ni el proletariado son condiciones naturales, solo pueden ser construcciones sociales, que constantemente se renuevan a sí mismas, pero de acuerdo a las necesidades históricas específicas, que son variables. Por ello, ni la burguesía ni el proletariado son idénticos en cada situación histórica. Esto parece una obviedad. Sin embargo, solemos pensar en estas categorías como petrificadas en el momento de su elaboración. La burguesía no podemos definirla por la propiedad de los medios de producción ni el proletariado como el obrero industrial. Se trata, en ambos casos, del resultado momentáneo del proceso de diferenciación social producido por el capital; por un lado, un proceso de proletarización y, por el otro, lo que Wallerstein denominó con el neologismo de “burguesificación”.
La correcta identificación de estos procesos y sus derivaciones en cada situación histórica es imprescindible para una acción política eficaz. Una incorrecta apreciación lleva a fracasos, como les ocurrió a los luddistas que atacaban máquinas, o los anarquistas que creían que podían terminar con el capitalismo matando capitalistas.
Esta dificultad se acentúa por el avance de las concepciones posmodernas que niegan la lucha de clases y, en consecuencia, la categoría misma de clases sociales. Fue Alain Touraine quien, a principio de los ’70 propuso la categoría de “movimiento social” para eludir el análisis de clase. Desde entonces, se fue apelando cada vez más a dicha categoría, hasta prácticamente reemplazar en cualquier análisis empírico, la de clase social. Esta sustitución tiene un fuerte impacto político, ya que desarma el instrumental teórico de análisis social con perspectiva revolucionaria. En esta orfandad teórica, no atinamos a ver a buena parte del proceso de proletarización ni, por supuesto, a quienes alcanza. Entonces pensamos en “clase obrera” en términos de trabajadores sindicalizados o equiparables a ellos, y de “clase capitalista” a los titulares visibles de grandes empresas o holdings. Pero se nos escapan los procesos mismos y parte de quienes quedan comprendidos en ellos.
Si entendemos que burguesía y proletariado son productos de un proceso, y centramos la mirada en este último, que es en definitiva el propio capitalismo, podremos percibir que hay una permanente “burguesificación” y proletarización que generan distintos grados de condiciones de burguesía y proletariado. Nada demasiado novedoso si recordamos los análisis de Marx sobre la pequeña burguesía y su perpetua inestabilidad. No hay, en consecuencia, una población esencialmente proletaria y una población esencialmente burguesa, salvo que aceptemos que la esencia humana son el conjunto de las relaciones sociales, como advertía Marx en la sexta tesis sobre Feuerbach.
Resulta lastimoso ver agrupamientos pretendidamente marxistas que resuelven los problemas con la fórmula mágica de “producción bajo control obrero”, como si la condición obrera fuese un halo metafísico de virtud. No sorprende que este extravío teórico se manifieste, además, en el impulso que estos mismos agrupamientos dan al movimientismo anticlasista, en particular al feminismo, que asume que la opresión no se debe al capitalismo sino al patriarcado (que, dicho sea de paso, significa “gobierno de los padres”, y no de los hombres), y la parte oprimida de la humanidad no es el proletariado, sino las mujeres. Es un claro retroceso frente al comunismo, que pondera la emancipación humana, el fin de la explotación de una parte de la especie por otra parte de la misma.
Cambiar el enfoque para quitar del foco de la lucha de clases (en este caso reemplazándola por la lucha de sexos) es la forma más eficaz de mantener y profundizar las desigualdades reales, la miseria, el oprobio y la indignidad de gran parte de la población, incluso de muchos que no se identifican como parte de los oprimidos, aquellos que viven la ilusión de la “clase media”, que no viven sino a medias, siendo explotados, pero observando con las categorías del explotador a quienes están en peores condiciones que ellos. Esta desorientación, que es una situación bastante habitual en la historia, la podemos ver de manera bastante clara y sencilla en los grupos de personas que se oponen a las vacunas, las que suponen que la Tierra es plana, los que creen (en contra de toda teoría psicológica y sociológica) que la identidad depende de la autopercepción y que, en consecuencia, uno es lo que percibe ser, y los que manifiestan su inconformismo adoptando posturas de ultraderecha. También se expresa en la desjerarquización del conocimiento y la ciencia, a los que se desdeña en pos de una “práctica transformadora” que nada puede transformar, porque no conoce el funcionamiento de las cosas, debido, justamente, a ese desdén por el saber.
Dadas las extraordinarias transformaciones que estamos viviendo, hoy es más necesario que nunca estudiar con sumo rigor cuáles son las nuevas condiciones de existencia y de lucha. Desarmar un sistema poderoso no es tarea sencilla, se necesita tesón, pero también conocimiento. Las nuevas condiciones resultan nuevos desafíos. El capitalismo es hoy mucho más fuerte que nunca en algunos aspectos, pero también mucho más vulnerable que otrora en muchos otros.
La revolución, siempre posible, es cada vez más necesaria. Pero, cuanto más necesaria se vuelve, más imposible parece. Por eso quisiera terminar con el inicio de un bello libro de Roberto Jacoby, El asalto al cielo:
La revolución siempre parece imposible. A lo largo de siglos, el dominante logra que el mundo y la vida no puedan ser pensados distintos de los que son. Todo triunfador busca que el vencido sea convencido de lo existente como esencialmente inmodificable. Así, las ideas más divulgadas excluyen la mutación social, identifican todo cambio sustancial en el modo de vida con la nada o el caos. Al oprimido el orden de cosas imperante debe parecerle eterno, infinito. Rebelarse contra este punto de vista presenta tremendas dificultades: que se consiga pensar de otro modo indica el inicio de otra época. Por eso, incluso la fantasía de nuevas condiciones y formas de vida para el género humano, desde el desarrollo de la especie sea pleno e incruento, debe ser conquistada.
Flabián Nievas